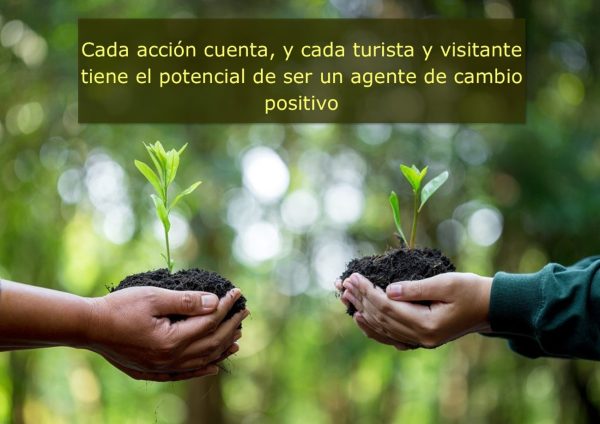Turismo regenerativo y reconstrucción de paisajes
Las comunidades rurales postextractivas de América Latina enfrentan transformaciones socioecológicas profundas. Décadas de explotación minera, petrolera y forestal han generado paisajes degradados, pérdida de biodiversidad, contaminación de suelos y aguas, y erosión de los tejidos sociales y culturales. Estas dinámicas no solo afectan la productividad territorial, sino que también alteran la memoria histórica y la identidad local, generando tensiones sociales y vulnerabilidades económicas. En este contexto, el desarrollo de estrategias de recuperación territorial que integren dimensiones ecológicas y sociales se vuelve urgente y estratégico para la sostenibilidad y la justicia ambiental (Gómez-Baggethun et al., 2021; Martínez et al., 2022).
En este contexto, el turismo regenerativo emerge como un paradigma innovador que trasciende las concepciones convencionales de sostenibilidad. Mientras la sostenibilidad se centra en mantener recursos y reducir impactos negativos, la regeneración busca revitalizar los ecosistemas y las comunidades, promoviendo relaciones recíprocas entre humanos y naturaleza, y consolidando procesos de aprendizaje colectivo, cohesión social y recuperación del capital cultural (Hutchins & Storm, 2019; Mang & Reed, 2020; Cano & López, 2023). Este enfoque combina restauración ecológica, participación comunitaria, innovación social y valorización del patrimonio natural y cultural, proponiendo un modelo de desarrollo local basado en la reciprocidad, la resiliencia y la justicia territorial.
Pese a su creciente relevancia, la literatura científica sobre turismo regenerativo en América Latina sigue siendo limitada y fragmentada. Existen estudios de caso aislados sobre reconversión de minas en espacios ecoturísticos (Chile), proyectos de turismo comunitario pospetrolero (Colombia) y experiencias de regeneración agroecológica con componentes turísticos (Perú y México), pero pocos trabajos integran de manera sistemática los aspectos ecológicos, sociales y de gobernanza. Asimismo, persisten vacíos conceptuales sobre la definición operativa de "regeneración" y la medición de sus impactos tanto en el paisaje como en la cohesión social (Pérez & Rojas, 2021; Bravo & Salazar, 2024).
A partir de una revisión narrativa de literatura científica, este articulo plantea una pregunta crítica: ¿Cómo puede el turismo regenerativo contribuir a la reconstrucción de paisajes degradados y a la cohesión social en comunidades rurales de América Latina?.
Resultados. Síntesis de hallazgos
La revisión evidencia que el turismo regenerativo se consolida como una práctica emergente en América Latina, aunque aún dispersa y conceptualmente difusa. Las principales líneas de investigación se concentran en tres ámbitos:

Figura. Esquema conceptual de regeneración socioecológica
Regenerar paisajes y restaurar vínculos: hacia una ecología del cuidado en territorios postextractivos
Los estudios revisados evidencian una creciente convergencia entre la regeneración paisajística y la reconstrucción sociocultural en territorios rurales latinoamericanos afectados por dinámicas extractivas. Experiencias en regiones mineras de Chile (Atacama y Coquimbo), en enclaves auríferos del Perú y en zonas carboníferas del sur de Colombia muestran que el turismo regenerativo se está consolidando como un instrumento de restauración socioecológica que combina prácticas ambientales, culturales y educativas (Gómez-Baggethun et al., 2021; Márquez & Barrera, 2022).
A diferencia de los enfoques tradicionales de "recuperación ambiental", los proyectos regenerativos parten de una visión holística del paisaje como sistema vivo, donde la reparación ecológica y la reconstrucción de la memoria comunitaria se integran en una lógica de reciprocidad. La regeneración no se limita a mitigar impactos, sino que busca reconstruir relaciones entre humanos y ecosistemas, reforzando el sentido de pertenencia y la identidad territorial (Cano & López, 2023).
Casos como la reconversión de la exmina de cobre de Sewell (Chile) en destino de turismo patrimonial y educativo, o la regeneración agroecológica del valle de Cajamarca (Perú) a partir de prácticas de agroturismo comunitario, ilustran cómo la ecología del cuidado se convierte en una narrativa regenerativa que resignifica el paisaje degradado como espacio de aprendizaje y reconciliación ambiental (Pérez & Rojas, 2021). No obstante, los estudios coinciden en señalar que estas experiencias siguen siendo incipientes y dependen en gran medida del compromiso ético y la autonomía de las comunidades locales más que de políticas públicas estructuradas.
Gobernanza inclusiva y capital social: la dimensión comunitaria del turismo regenerativo
La literatura reciente identifica la gobernanza inclusiva como condición esencial para que el turismo regenerativo trascienda la retórica de la sostenibilidad. Los hallazgos muestran que los procesos participativos —basados en la co-creación, la propiedad compartida y la toma de decisiones horizontales— fortalecen el capital social y la cohesión comunitaria (Hernández & Vargas, 2020; Bravo & Salazar, 2024).En territorios rurales, la fragmentación social y el debilitamiento institucional suelen obstaculizar la regeneración.
Sin embargo, los proyectos exitosos analizados en México (Sierra Norte de Oaxaca), Colombia (La Guajira) y Ecuador (Napo) revelan que la articulación entre actores locales, municipios y redes de turismo solidario permite reconstruir la confianza y recuperar la capacidad de acción colectiva. Este tipo de gobernanza distribuida fomenta la innovación social y genera beneficios que van más allá del turismo: refuerza la autoestima territorial, reduce la dependencia económica y estimula la resiliencia frente al cambio climático (Delgado et al., 2023). De igual forma, experiencias en comunidades andinas y amazónicas revelan que la participación activa en la gestión turística facilita la reconciliación social tras décadas de conflicto ambiental (Pérez & Arévalo, 2021).
Aun así, persisten tensiones entre los discursos regenerativos y las prácticas institucionales, especialmente cuando la política turística nacional privilegia modelos extractivos de corto plazo. La literatura advierte el riesgo de que el turismo regenerativo sea instrumentalizado como etiqueta verde, sin transformar las estructuras de poder ni redistribuir efectivamente los beneficios. Por ello, la sostenibilidad regenerativa exige no solo un enfoque técnico, sino un cambio en la cultura política, donde la gobernanza se entienda como un proceso de aprendizaje colectivo y no como un mero mecanismo administrativo.
Innovación, límites y tensiones: aprendizajes emergentes de experiencias regenerativas en América Latina
Los casos analizados revelan un panorama de diversificación de modelos regenerativos, desde cooperativas agroecoturísticas hasta rutas bioculturales gestionadas por comunidades indígenas. Esta diversidad es señal de una innovación territorial ascendente, que reinterpreta el turismo como herramienta de restauración ecosistémica, educación ambiental y justicia social (Muñoz & Fernández, 2021).Sin embargo, la revisión identifica también limitaciones estructurales: carencia de indicadores de impacto regenerativo, escasa articulación entre escalas de gobernanza, y falta de capacitación técnica para medir la salud ecosistémica y social de los territorios.
La mayoría de los estudios analizados carecen de métricas estandarizadas para evaluar los resultados de la regeneración, lo que dificulta comparar experiencias y legitimar políticas públicas (Martínez et al., 2022).En términos discursivos, emergen tensiones entre las visiones ecocéntricas —que priorizan la restauración de los sistemas naturales— y las visiones antropocéntricas —centradas en el bienestar humano y la revitalización económica—.
En muchos proyectos, ambos enfoques coexisten de forma ambigua, generando contradicciones entre la regeneración ecológica y la presión turística. A pesar de ello, los hallazgos subrayan el potencial del turismo regenerativo para actuar como "laboratorio socioecológico", donde se experimentan nuevas formas de relación con el territorio. La clave reside en fortalecer la capacidad de aprendizaje colectivo, la gestión adaptativa y la integración del conocimiento local en el diseño de estrategias regenerativas.
Hacia una lectura socioecológica del paisaje regenerativo
Los hallazgos expuestos evidencian que el turismo regenerativo está emergiendo en América Latina como una estrategia socioecológica de potencial transformadoren territorios rurales postextractivos, al articular restauración ecológica, innovación social y justicia territorial. A diferencia de la sostenibilidad convencional, que suele operar bajo una lógica compensatoria o de mitigación de impactos, el paradigma regenerativo asume una visión procesual, holística y evolutiva del paisaje, concebido como una red de interdependencias donde los componentes ecológicos, culturales y emocionales son inseparables (Benson & Craig, 2022).Desde la ecología del paisaje, esta perspectiva se alinea con los postulados de Forman (1995) y Naveh (2000), que conciben el territorio como un mosaico dinámico de ecosistemas y sistemas humanos interrelacionados. En contextos rurales, esta lectura permite reinterpretar los pasivos ambientales como potenciales núcleos de regeneración, donde la restauración ecológica se vincula con la reconfiguración identitaria y productiva. Casos como la reconversión turística de antiguos enclaves mineros en el norte de Chile o la revitalización de paisajes agroforestales en el altiplano andino demuestran que la regeneración del paisaje no es un proceso exclusivamente ambiental, sino cultural y político, sustentado en la memoria colectiva y en el sentido de pertenencia.
El turismo regenerativo, en este marco, actúa como mediador entre la reparación ecológica y la reconciliación social, al promover prácticas de cuidado, aprendizaje y cooperación que fortalecen el tejido comunitario. Se trata de un enfoque que, más que producir bienes o servicios, busca reparar relaciones —entre personas, entre comunidades, y entre estas y su entorno natural—, conformando lo que algunos autores denominan una ecología del cuidado (Puig de la Bellacasa, 2017).
De la sostenibilidad al decrecimiento: repensar el desarrollo desde la regeneración
Uno de los debates más fecundos que emergen de la revisión es la relación entre turismo regenerativo y teoría del decrecimiento. Esta última cuestiona el paradigma del crecimiento económico ilimitado y plantea la necesidad de transitar hacia modelos de bienestar basados en suficiencia, equidad y relocalización productiva (Kallis et al., 2020). En los territorios rurales, donde la dependencia de las economías extractivas ha generado desigualdad, degradación y pérdida de autonomía, el turismo regenerativo se perfila como una alternativa posdesarrollista, que revaloriza los recursos endógenos, los saberes locales y la autogestión.
Sin embargo, los resultados muestran que esta transición enfrenta tensiones estructurales: los marcos normativos y de inversión pública siguen orientados al crecimiento turístico convencional, lo que limita la consolidación de prácticas regenerativas auténticas. En muchos casos, las políticas estatales promueven iniciativas de "turismo sostenible" que mantienen lógicas extractivas bajo una retórica verde. Frente a ello, el turismo regenerativo se propone como un laboratorio de decrecimiento aplicado, donde la prosperidad no se mide en número de visitantes, sino en capacidad de restaurar ecosistemas, fortalecer la cohesión social y redistribuir beneficios de forma justa.
Este desplazamiento conceptual tiene profundas implicaciones: exige pasar del turismo como industria al turismo como práctica relacional y regenerativa, lo que implica repensar la planificación territorial desde criterios de justicia ambiental, participación ciudadana y resiliencia ecosistémica.
Justicia ambiental y cohesión social: la regeneración como reparación
El análisis de los estudios latinoamericanos permite observar que el turismo regenerativo puede desempeñar un papel clave en los procesos de justicia ambiental y restauración de la equidad territorial. Las comunidades rurales postextractivas no solo han sufrido degradación ecológica, sino también desestructuración social y pérdida de sentido identitario. En este contexto, la regeneración no puede reducirse a la restauración biofísica de los ecosistemas; debe integrar dimensiones éticas, culturales y políticas que restituyan la dignidad y la autodeterminación comunitaria (Schlosberg, 2013).
La literatura muestra ejemplos en los que el turismo regenerativo ha permitido recuperar la memoria histórica de territorios devastados —como las minas de oro de Madre de Dios (Perú) o los pozos petroleros abandonados en la Amazonía ecuatoriana— mediante la creación de rutas culturales, proyectos de educación ambiental y cooperativas de turismo comunitario. Estas iniciativas transforman los paisajes de explotación en espacios de memoria y esperanza, articulando justicia ambiental con cohesión social.
No obstante, la revisión también identifica riesgos: la regeneración puede ser cooptada por actores externos (empresas o instituciones) que la utilizan como herramienta de "eslogan verde" (en ingles greenwashing) de legitimación de intereses extractivos. Por ello, la autonomía comunitaria y la gobernanza inclusiva se vuelven condiciones imprescindibles para garantizar que la regeneración sea genuinamente emancipadora y no una nueva forma de dependencia.
Paisaje, memoria y política: hacia un marco interpretativo de la regeneración socioecológica
La relación entre paisaje y regeneración emerge como eje articulador de los hallazgos. En las experiencias revisadas, el paisaje no es un mero soporte físico, sino una construcción simbólica e histórica, portadora de memorias, conflictos y aspiraciones. Esta perspectiva coincide con la ecología del paisaje cultural (Antrop, 2005), que concibe el territorio como texto vivo donde se inscriben los procesos sociales y ecológicos.
En los contextos rurales, la regeneración del paisaje implica reescribir esa historia: resignificar lugares marcados por el extractivismo y transformarlos en escenarios de aprendizaje y reconciliación. El turismo, entendido como práctica regenerativa, puede contribuir a esa resignificación al fomentar la co-producción de conocimiento entre actores locales, científicos, gestores y visitantes. De este modo, el paisaje regenerado se convierte en un espacio pedagógico y político, donde se ensayan nuevas formas de habitar y de gobernar el territorio. En este sentido, los paisajes postextractivos pueden reinterpretarse como laboratorios socioecológicos donde se ensayan nuevas formas de habitar el territorio.
Desde una perspectiva crítica, la regeneración socioecológica no puede desvincularse de la planificación territorial multiescalar. La articulación entre políticas locales, marcos nacionales y cooperación internacional es esencial para consolidar proyectos sostenibles y evitar la fragmentación institucional observada en la mayoría de los casos estudiados. La integración del turismo regenerativo en los instrumentos de ordenamiento territorial —planes de desarrollo rural, estrategias de conservación, políticas climáticas— es una tarea pendiente que podría amplificar su impacto en la cohesión social y la restauración ecológica.
Hacia un marco interpretativo integrador
A partir de esta discusión, se propone un marco interpretativo para entender y guiar los procesos de turismo regenerativo en territorios postextractivos basados en tres principios clave:
Reciprocidad ecológica, que reconoce la interdependencia entre los sistemas humanos y naturales.
Equidad territorial, que redistribuye los beneficios y responsabilidades del desarrollo turístico.
Memoria y sanación, que integran la historia del territorio en los procesos de restauración y aprendizaje colectivo.
Este marco concibe la regeneración como un proceso de co-evolución guiada entre el sistema social, el turístico y el ecológico, mediado por el paisaje y alimentado por la memoria territorial. Este proceso propone que la regeneración efectiva requiere:
-
Acciones de restauración ecológica y recuperación de funciones paisajísticas, que aseguren conectividad, biodiversidad y servicios ecosistémicos.
Turismo regenerativo: La actividad turística se diseña específicamente como una herramienta para financiar, dar sentido, difundir y enriquecer el proceso de restauración. Se crean experiencias que son a la vez educativas, transformadoras para el visitante y económicamente viables para la comunidad.
-
Participación activa y equitativa de la comunidad, que fortalezca la cohesión social, el capital social y la resiliencia colectiva.
-
Políticas públicas y gobernanza inclusiva, que proporcionen soporte institucional, financiamiento sostenible y coordinación intersectorial.
-
Valoración de la memoria territorial y el patrimonio cultural, como elementos centrales para consolidar identidad y sentido de pertenencia en comunidades postextractivas.

Figura. Modelo integrador de turismo regenerativo: ciclo de retroalimentación de recuperación de paisajes degradados orientado a la cohesion social y justicia territorial
Este marco facilita la articulación entre teoría y práctica, permitiendo orientar futuras investigaciones y proyectos de turismo regenerativo hacia resultados ecológica, social y culturalmente significativos, garantizando justicia territorial y sostenibilidad integral.
Conclusiones
El análisis realizado demuestra que el turismo regenerativo constituye un paradigma emergente con potencial para contribuir a la reconstrucción de paisajes degradados y al fortalecimiento de la cohesión social en comunidades rurales de América Latina. A diferencia de los enfoques tradicionales de sostenibilidad, la regeneración plantea una transformación más profunda: la creación de sistemas territoriales que restablezcan la capacidad del entorno y de las personas para generar vida, resiliencia y sentido de pertenencia.
Los hallazgos encontrados permiten extraer cuatro conclusiones. En primer lugar, el turismo regenerativo se configura como una herramienta eficaz para la reconstrucción paisajística, siempre que se base en principios de ecología del paisaje y planificación multiescalar. Las experiencias analizadas en Chile, Perú, Colombia y México evidencian que los proyectos regenerativos pueden restituir funciones ecológicas, revalorizar la biodiversidad y resignificar espacios antes considerados improductivos o dañados. La regeneración del paisaje se convierte, así, en un proceso de reapropiación territorial y reactivación simbólica, donde la comunidad redefine su vínculo con la naturaleza.
En segundo lugar, la regeneración turística puede fortalecer la cohesión social y el capital comunitario, especialmente cuando se promueve la gobernanza inclusiva y la participación real en la toma de decisiones. Los proyectos que adoptan una lógica de cooperación, equidad y aprendizaje colectivo son los que generan mayor legitimidad social y sostenibilidad en el tiempo. Ello sugiere que la regeneración no es únicamente un resultado ambiental, sino también una dinámica cultural y política, capaz de recomponer las tramas sociales deterioradas por el extractivismo.
En tercer lugar, el estudio identifica importantes brechas teóricas y metodológicas. El concepto de "regeneración" aún carece de una definición operativa y de un marco de indicadores que permita medir su impacto. Se requieren metodologías mixtas capaces de integrar variables ecológicas (restauración, biodiversidad, conectividad), sociales (equidad, participación, resiliencia) y simbólicas (identidad, memoria, espiritualidad territorial). La creación de métricas regenerativas representa una tarea urgente para avanzar hacia una evaluación comparativa de experiencias y para consolidar una agenda científica sólida.
Finalmente, se evidencia la necesidad de alinear la regeneración turística con las políticas públicas de ordenación del territorio y desarrollo rural. En la mayoría de los países latinoamericanos, las estrategias turísticas aún se diseñan desde enfoques de competitividad económica, sin incorporar principios de decrecimiento, justicia ambiental o autonomía local. Promover la coherencia intersectorial —entre medio ambiente, cultura, turismo y planificación territorial— resulta fundamental para consolidar modelos regenerativos de largo plazo.
Líneas futuras de investigación
Se vislumbran nuevas líneas de trabajo que profundicen en la relación entre regeneración, paisaje y justicia territorial:
-
Diseño y validación de indicadores de impacto regenerativo que integren dimensiones ecológicas, sociales y culturales, mediante metodologías participativas y adaptativas.
-
Evaluación longitudinal de proyectos regenerativos para analizar su evolución en el tiempo, sus efectos en la biodiversidad y la resiliencia comunitaria.
-
Estudios comparativos transnacionales que identifiquen patrones y diferencias en la implementación del turismo regenerativo en contextos postextractivos de América Latina.
-
Investigación-acción colaborativa orientada a fortalecer las capacidades locales, incorporar saberes tradicionales y co-crear herramientas de gobernanza regenerativa.
-
Análisis de políticas públicas y marcos institucionales, explorando cómo los sistemas normativos y de financiamiento pueden facilitar o limitar la regeneración turística.
-
Exploración de la dimensión estética y simbólica del paisaje regenerativo, abordando cómo las percepciones y valores culturales influyen en la apropiación del territorio y en la construcción de nuevas identidades rurales.
En síntesis, el turismo regenerativo no debe entenderse como una nueva categoría dentro del mercado turístico, sino como un movimiento transformador que reconfigura las relaciones entre seres humanos y territorio. Su potencial radica en su capacidad para reconciliar la restauración ecológica con la reconstrucción social, convirtiendo los paisajes postextractivos en territorios de esperanza, aprendizaje y regeneración colectiva. América Latina, con su riqueza biocultural y su trayectoria de resistencia comunitaria, ofrece un laboratorio privilegiado para avanzar en esta transición hacia modelos de desarrollo verdaderamente regenerativos y justos.
Extracto de articulo presentado a la revista Journal of Sustainable Tourism